El aumento de bajas por ansiedad y depresión revela un desafío urgente: repensar la salud mental y el bienestar en los entornos laborales.
Introducción
Durante mucho tiempo, hablar de salud laboral significaba hablar del cuerpo: posturas, pausas activas, ergonomía. Hoy, en cambio, las dolencias más frecuentes no se ven en radiografías.
Las bajas por ansiedad y depresión se multiplican, y con ellas crece la sensación de que el trabajo —aquello que debería dar sentido y sustento— se ha convertido, para muchos, en una fuente de desgaste emocional profundo.
No se trata solo de estadísticas. Detrás de cada número hay una historia de agotamiento, de alguien que ya no puede sostener el ritmo, ni dentro ni fuera de la oficina. Este fenómeno no solo interpela a las personas, sino también a las empresas y a la cultura que las atraviesa.
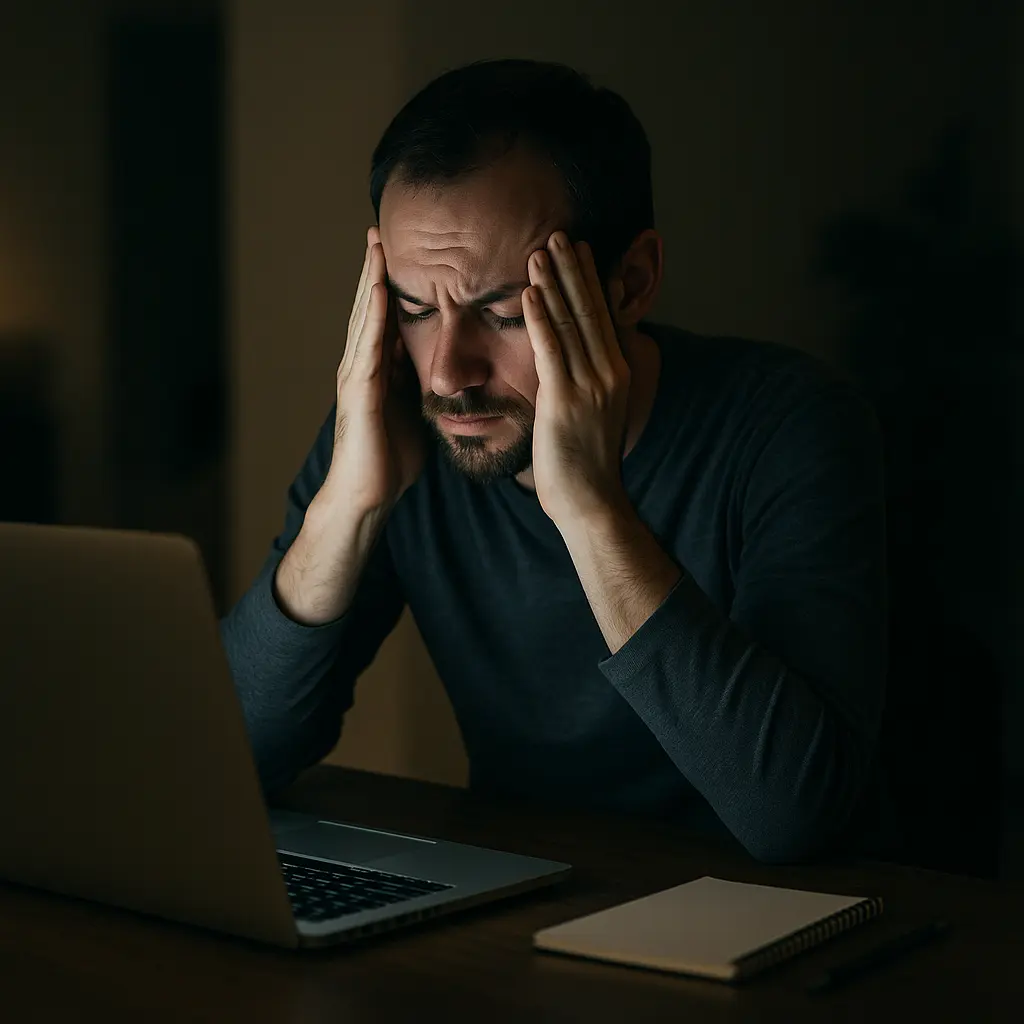
El dato que incomoda: cuando el trabajo enferma la mente
Las cifras lo confirman: las bajas por causas psicológicas superan hoy a las físicas. Ansiedad, estrés y depresión se han convertido en los nuevos indicadores de un malestar laboral extendido.
Y sin embargo, en muchas organizaciones, el cansancio mental sigue siendo un tema incómodo, casi vergonzante.
La paradoja es evidente: vivimos en una época que exalta la productividad, pero ignora el costo emocional de mantenerla.
¿Cómo se mide la eficiencia cuando el cuerpo está presente pero la mente pide pausa?
De la fatiga a la desconexión emocional
Cuando la presión se vuelve constante, el cuerpo reacciona. Primero con insomnio o dolores leves, luego con una desconexión más profunda: la del sentido.
Cada vez más profesionales dicen “ya no me importa” o “solo quiero llegar al fin de semana”. No es desinterés: es agotamiento.
Este estado, cercano al burnout, no surge de una falta de compromiso individual, sino de entornos que premian la autoexigencia sin descanso.
Nos enseñaron que resistir era sinónimo de fortaleza. Pero, ¿qué pasaría si empezáramos a asociar fortaleza con saber frenar?

Empresas ante el espejo: cultura, liderazgo y cuidado
Las organizaciones tienen aquí una oportunidad clave.
No se trata solo de ofrecer asistencia psicológica o charlas de mindfulness (aunque ayudan), sino de revisar la cultura laboral que las sostiene.
Un liderazgo consciente entiende que cuidar no es consentir: es crear condiciones donde el trabajo no devore la energía vital de las personas.
Esto implica revisar agendas, cargas, expectativas y modos de comunicación.
Un entorno que escucha, que reconoce los límites y celebra los logros sin exigir heroísmo, no solo cuida: también retiene talento.
Porque la gente no se va solo por dinero. Se va cuando siente que no puede más.
Repensar la productividad: del hacer al sostener
Durante décadas medimos la productividad por la cantidad de tareas resueltas. Hoy, esa métrica parece corta.
La nueva pregunta es: ¿qué tan sostenible es la forma en que estamos produciendo?
Un equipo agotado puede cumplir objetivos, pero pierde creatividad, empatía y sentido colectivo.
La productividad real debería incluir el bienestar como variable central. Porque cuidar la mente no es un lujo: es una estrategia de sostenibilidad.
El futuro del trabajo no está en hacer más, sino en trabajar mejor y vivir más plenamente mientras lo hacemos.

Conclusión
El aumento de bajas por ansiedad y depresión no es solo una alarma sanitaria: es un reflejo de cómo estamos viviendo el trabajo.
Nos obliga a mirar más allá de los síntomas y preguntarnos qué tipo de cultura organizacional queremos sostener.
Quizás el verdadero desafío no sea curar la ansiedad, sino construir entornos donde no se vuelva inevitable.
Y desde ahí, seguir pensando —juntos— cómo lograr que nuestras organizaciones no solo funcionen, sino que también cuiden.


